La intensidad poética en el libro 'Quién', de Roberto Rochas - ¡Zas! Madrid
Quién, de Roberto Rochas, ha sido Premio Joaquín Benito de Lucas de Poesía 2018
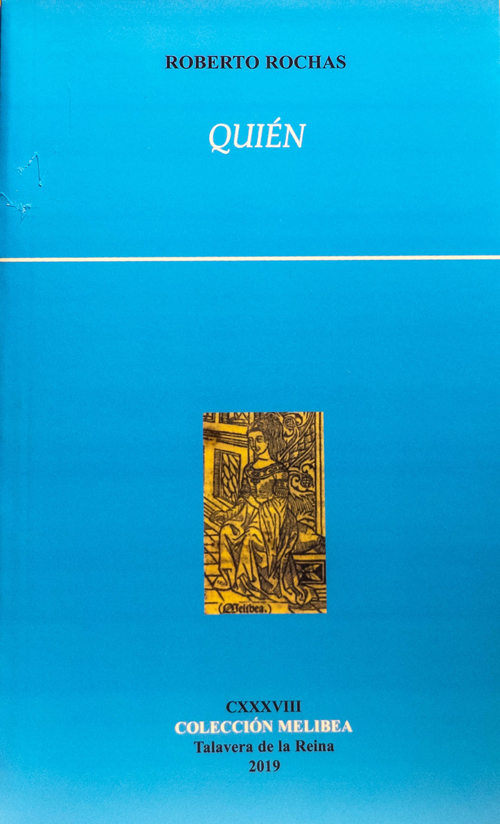
Quién muestra una poesía introspectiva en la que sentimiento y reflexión se aúnan en afirmaciones un tanto amargas
En toda expresión poética, en toda obra literaria y artística en general, es preciso que se combinen dos elementos que, a priori, podrían parecer contradictorios: tradición y novedad. Es necesario que todo poeta, recogiendo el legado de los autores que le precedieron, haga suya la tradición y la vivifique, modificándola según la experiencia de su propio existir. Esto lo sabe bien Roberto Rochas (Madrid, 1973), ganador del premio Joaquín Benito de Lucas de Poesía 2018 con su poemario Quién, en cuyos versos resuenan los ecos de la poesía de Cernuda, Celan o Pizarnik, entre otros, y que, como los grandes poetas, se diría que escribe para vaciarse del mundo y desprenderse de sí.

Integran Quién un conjunto de poemas tan intensos que parecen destinados a recrear una pulsación, un instante en el sentido. De una concentración que calcina la realidad y la palabra, nos encontramos ante una poesía introspectiva en la que sentimiento y reflexión se aúnan en afirmaciones un tanto amargas, pero también serenas. Y en la que trasciende el deseo de encontrar un estado de sosiego, de calma donde confluyan sentimientos, emociones pero también el pensamiento lúcido. Lucidez para mirar dentro de sí, para advertir los signos del dolor ante un amor extenuado y su pérdida, eligiendo la palabra exacta y su contorno para definirlos.
Así Quién, de Roberto Rochas, nos invita a recorrer los intrincados recovecos de la identidad frente a una forma de ausencia no colmada que se prolonga de poema en poema. Es un territorio de extrema interioridad, espacio vacío y a la vez generador en el que se articula como una secuencia de ADN la tríada cuerpo-nombre-palabra. En la compleja multiplicidad del «yo», es una imagen poliédrica de la desnudez, del deseo inasible que de continuo se desliza disfraza o esconde al filo del lenguaje.
Siempre al límite de identificarse con un dolor desentrañado o de disolverse en él, destaca en los poemas la sensación de desvanecimiento, evaporación. Un disolverse que se intensifica en la lectura con la presencia diseminada en los versos de elementos como la arena («tu voz de arena en continua y /lenta precipitación), la sal o el cristal, que con su dureza, rigidez y sequedad, dibujan una bruma densificada, infranqueable. Una niebla interior que impide reconocerse en lo que se está sintiendo frente a la inesperada ausencia («rostro/no-rostro / sobre la simetría del azar»). Todo ello descrito a través de lo brusco y lo quebrado, con el uso de una gramática árida que detalla la arquitectura interior de un ser que está experimentando la violencia de la nada y su laceración. Es el tedio, el vértigo frente a la pérdida de todo punto de referencia, incluyendo la propia identidad. Porque debajo de esa nada existe tan solo una oquedad insalvable que, para no reconocerse como vacío, requiere ser llenada con otros rostros prestados:
Desguarnecer este cuerpo
bajo la sal de lluvia
Contra un sol que prescribe
que se evapora.
Ya desde el inicio del poemario, con las alusiones al frío y la quemadura estéril del hielo, al invierno y su aridez («hay un invierno / ausencia del invierno en torno al gen»), intuimos que ternura y afecto caen por entero del lado de lo que perfora y desgarra. Es preciso romper la veladura, rasgar la niebla cristalizada, en ocasiones incluso petrificada, que envuelve. Y avivar una luz que penetre en la incertidumbre que habita un cuerpo que ha quedado roto, fragmentado, al ser traspasado por una herida fundamental que lo horada. El acto de cincelar o la presencia de elementos afilados y cortantes como el arpón o el cuchillo, que con un evidente sentido trágico aluden también al amor erótico, son los que lo consiguen, aportando, a su vez, la luminosidad fría del metal, descubriéndonos a un ser vulnerable, en tanto que está expuesto a su condición de cuerpo y la violencia que se ha ejercido sobre él. Aquí las palabras ya no versan sobre el cuerpo: son cuerpo. Resucitan revestidas de carne y hueso para identificarse en un «dolor sumiso» con la herida:
El cuerpo urdido
diseminado
en extinguibles, ínfimas
fragmentaciones.
Y tras reconocerse en la herida, es preciso intentar cerrarla uniendo los fragmentos de lo que ha quedado roto. Aquí la mención al hilo con que poder suturarla no es casual. Cuerdas e hilos se deslizan a lo largo de los versos intentando calibrar la tensión entre el sentir y el sentirse. Hilos también necesarios para tramar una urdimbre, el tejido del propio pensar, lo que supone un desdoblamiento de la percepción, un distanciamiento de sí mismo para poder autoanalizarse, mirarse:
Sentir la araña
o su textura, ese gesto punzante
irreversiblemente umbilical.
En ese acto de autoanálisis son numerosas las alusiones a la visión, al ojo que observa y juzga, el único capaz de vislumbrar en la niebla, de mirar de cara a la herida ya suturada y crear una proyección, uniendo los fragmentos del desgarro en una sola imagen. Deformando el sentimiento, el recuerdo, cercenando la memoria, pone en fuga a la sombra a favor de la luz, sustituyendo la falsedad multiplicada de lo real por la reconfortante unidad de la imagen («El ojo es el cristal y tu mano / el cuervo, un dedo de frío / señalándote»). Y con esa imagen se crea un territorio nuevo en el que confluye lo interior y lo exterior, que no es otro que la zona del lenguaje y la palabra.
Siendo capaces de nombrar el dolor, reconociéndonos en él, surge la necesidad de trascender. Esto queda plasmado en la aparición repetida en los versos de la imagen de los dedos, quizá porque en ellos llevamos lo que ineludiblemente nos identifica: nuestra huella dactilar («Los dedos, la escisión. / Una porción de espacio que ya no ocupas»). Y también como parte de la mano, aunque sea una «mano en ruinas», que tendida posibilitaría la reconciliación con el otro y es, a su vez, instrumento para la escritura, con la que se transmuta el dolor en revelación («… el gesto involuntario que se desliza / abrupta / suavemente tectónico.»).
Y, al final, lo que queda es la presencia infranqueable del otro visto casi como un muro, inaccesible como piedra, sustancia que si bien es cierto sustituye a la opacidad de la niebla inicial por una visibilidad plena, veda el acceso inmediato al objeto. O lo que es lo mismo, y simbólicamente hablando, la muerte revelando su rostro pétreo, para reconocer, al fin, la pérdida y la temida ausencia:
No hay voluntad en los huesos
Ni en el cansancio la concesión de levantar el muro
de tu nombre,
erguido por una sola piedra.
Son los poemas que integran Quién breves y despojados, en ocasiones tan secos que el lector llega a sufrir de su aspereza, pero que brotan como un pequeño relámpago, hiriendo el sentimiento con la palabra. Porque una de las características de la poesía de Roberto Rochas es la tensión a la que somete a la palabra. Tensión que deriva en una intensidad poética quemante con la que consigue transfigurar el dolor en belleza.



Submit a Comment